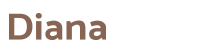Llegué al aeropuerto de Madrid un 12 de octubre por la tarde, era feriado y había menos gente de lo habitual (luego supe qué era lo habitual), me perdí entre pasillos y mientras buscaba la salida solo pensé: si ahora me ocurriera algo, nadie en este continente sabe quién soy, a dónde vine y qué hacer conmigo. Ese día aprendí el peso de decidir.
Llegué todavía con 22 añitos (sí, hoy lo digo en diminutivo, era muy pequeña para hacer aquello). Había ahorrado todo mi primer año de trabajo y me había alcanzado para comprar un boleto redondo (mi mamá se quiso asegurar de que podría volver), una laptop, la inscripción al Máster y la grandiosa cantidad de 300 euros para sobrevivir… ¡3 semanas!
Ese día aprendí muchas cosas que aún atesoro:
Que en Madrid llueve en octubre y es hermoso.
Que estar ahí no tenía sentido alguno de la seguridad y es hermoso.
Que puedes comenzar, de la nada, a vivir con desconocidos y es hermoso.
Que la familia siempre quiere y necesita saber que llegaste bien y es hermoso.
Que la vida es mucho más cara y hay que aprender a dosificar cada centavo y es hermoso.
Comencé a buscar cualquier trabajo y no encontré.
Seguí buscando un buen trabajo y no encontré.
Aposté por buscar el mejor trabajo y lo encontré.
Escuché a alguien decir: necesitamos encontrar a alguien que entienda a México para este proyecto. Fue escucharlo y comenzar a conectar: quién era ella, dónde trabaja, la web de la empresa, el e mail del dueño… la magia ocurrió.
Pasé en esa oficina del Barrio de Salamanca los mejores tres años que cualquier profesional pudo desear con 23 años: trabajé mucho, aprendí más, conocí gente increíble, le metí más horas de las que podía, viajé más de lo que nunca más quiero volver a hacer, me sentía grande cada vez que me tocaba volar más de 15 horas para presentar un proyecto y volver otras 15 para tener una reunión (ahora sé que nadie más quería esa paliza, pero yo me sentía taaaan afortunada por tener esa vida y comer en el aeropuerto de Amsterdam porque era la conexión más barata).
El primero fue un año increíble por una gran razón: estuve sola, no tenía dinero y había mucho que aprender. Esa es una gran, gran fórmula cuando tienes 23.
Sentí hambre, sentí frío en una oscura habitación que rentaba en la casa de una pareja venezolana muy antipática que no quería prender la calefacción, sentí soledad de Navidad sola. Es duro, pero vale la pena.
No sé si mi fórmula es LA fórmula, pero de no haber sentido hambre, soledad y deseos de aprender, estoy segura de que no estaría dónde y cómo estoy ahora.
También sentí la compañía de amigos que aún amo, el corazón lleno al llegar a casa donde la cocina argentina, la paciencia alemana y el humor colombiano se volvieron mi familia. Sentí soledad de esa que se cura caminando por el Parque del Retiro, nostalgia de la que se llena caminando por la Gran Vía y sorpresa de la que te llena los ojos en el Paseo del Prado. Tuve un amigo que me dijo: no puedes vivir en España sin conocer Toledo, sin haber visto la catedral de Sevilla… y fuimos juntos.
Llegué caminando a casa de madrugada después de haber caminado del Paseo del Prado hasta el Templo de Debod; aprendí que la jornada de trabajo no se terminaba hasta que tomábamos una caña abajo de la ofi, que el supermercado no abre los domingos, que después de comer se toma café, entonces era con leche, porque aún la toleraba.
Y todavía me preguntan de dónde me viene la obsesión por Madrid… por la morriña de libertad, de crecimiento, de responsabilidad sobre mí.
Todos necesitamos, en algún punto, un Madrid. Un momento, un espacio, un tiempo donde todo depende solo de ti, por ti y para ti. Donde sabes que te tienes y eres suficiente.
Ya que no es fácil luchar por los sueños, ya que es jodido tomar decisiones, al menos que sean las que al corazón llenen.
Puestos a dejarlo todo por cumplir los sueños, que al menos sean los de uno y no los de otros, digo yo.
Diana 🙂